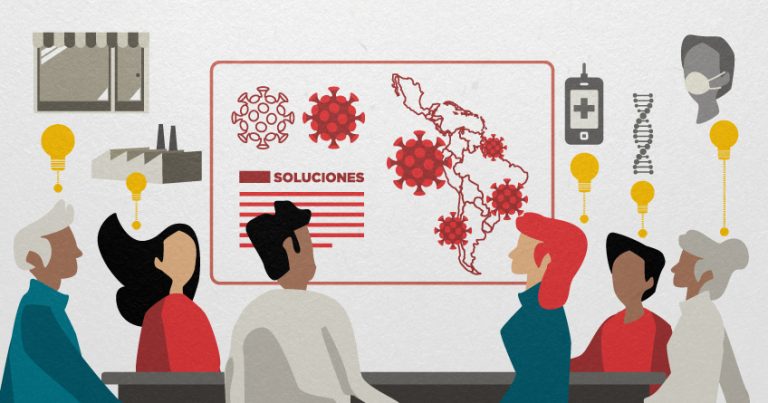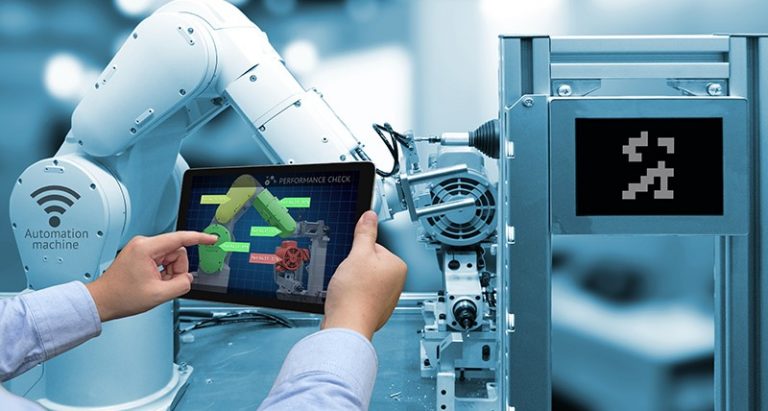COP25
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Introducción
Pese a que la COP25 era la llamada a ser la COP de la ambición climática, no se han logrado grandes avances, aún con los tiempos extras que incurrió la conferencia. Luego de 13 días de trabajo, queda una gran desazón por la actuación de los líderes mundiales para definir la regulación de los mercados de carbono, donde quedó claro el predominio de los intereses económicos por sobre las garantías de los derechos humanos en la construcción del libro de reglas del Acuerdo de París, dejando esta importante decisión en los hombros de la siguiente COP, a celebrarse en Glasgow (Escocia) el próximo año.
A pesar del tiempo extra invertido en esta COP25, no se pudo lograr resultados satisfactorios en varios puntos claves de la agenda de negociación de la cumbre, tales como aumentar la ambición de los compromisos climáticos de los países, el marco de tiempo común para el reporte de sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), así como en el marco de transparencia y el financiamiento para la adaptación. Tampoco se pudo culminar el libro de reglas para el artículo 6 del Acuerdo de París, artículo que hace referencia a la regulación de los mecanismos de carbono, los que requerían ser bien diseñados y regulados para evitar que estos provoquen vulneraciones a los derechos humanos y generar más conflictos sociales y ambientales, además que podrían contribuir a aumentar las emisiones, a partir de una doble contabilidad del carbono transferido entre los países y entre empresas.
Sin embargo, cabe destacar tres puntos en donde sí hubieron avances: a) el compromiso de asignación de recursos del Fondo Verde por el Clima para trabajar en las respuestas contra los daños provocados por el cambio climático en los países más vulnerables, como parte del Mecanismo de Varsovia de Pérdidas y Daños, b) la aprobación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático, que permitirá dar respuestas diferenciadas ante los impactos del cambio climático, c) así como la aprobación del Plan de trabajo para los próximos dos años (2020-2021), que permitirá implementar las funciones de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) participó en la COP25 y aportó en diversos temas vinculados con el Acuerdo de París, a fin de contribuir con los compromisos climáticos en Perú. Además, brindó soporte técnico a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para su aporte en los diversos temas de la agenda de negociación. Además, como tema complementario en las negociaciones, introdujo la necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información de las políticas y acuerdos climáticos a través del Acuerdo de Escazú. De este entre otros temas abordaremos a continuación.
Avances en los compromisos climáticos del Perú
Como temas fundamentales en la agenda climática del país, DAR apoyó al SERFOR en la implementación y aumento de ambición de los compromisos climáticos nacionales, para luchar contra la deforestación, principal fuente de emisiones de GEI de nuestro país, mediante una nueva medida para mitigar la deforestación asociada a la expansión de las carreteras en la Amazonía, problema que no estaba siendo abordado en el primer ciclo de medidas propuestas por el gobierno peruano. La construcción de la nueva medida involucra a diferentes sectores gubernamentales, con el apoyo de la sociedad civil y la participación de los pueblos indígenas desde su construcción. Con ello no solo se busca aumentar la ambición de los compromisos climáticos del país, sino avanzar hacia un nuevo ciclo de medidas NDC que integren la participación de los actores no gubernamentales para lograr acciones concretas.
Propuestas de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica para regular los mercados de carbono en el Acuerdo de París
Otro tema prioritario fue impulsar las propuestas de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica en cuanto al artículo 6 del Acuerdo de París, que trata de los enfoques cooperativos, mediante mecanismos de mercado y no mercado, los cuales deben ser regulados a través del libro de reglas del acuerdo, tema central en las negociaciones de esta COP25 y que finalmente no logró consensos tras una ardua batalla entre los intereses de los mercados y los derechos humanos. La COICA planteó la necesidad que el texto final del artículo incluya el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la consulta previa, libre e informada, las salvaguardas socioambientales y un mecanismo de queja independiente.
Protocolo Regional de Consulta desde los pueblos indígenas para la acción climática
Los pueblos indígenas exigieron el respeto de sus derechos humanos y que esto sea incluido como condición indispensable en las negociaciones climáticas. Y es que son los pueblos originarios quienes realizan más contribuciones y aportes ecosistémicos a fin de reducir los efectos del cambio climático, a pesar de ello son los más afectados por sus impactos.
Su economía de subsistencia depende de los recursos naturales renovables, los mismos que se ven afectados por consecuencias del cambio climático que son causadas también por empresas cuyos métodos generan contaminantes y afectación a los ecosistemas. Y son justamente estas actividades las que, en muchos casos, se realizan sin el respeto de los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Ante estas vulneraciones, la COICA, con el apoyo técnico de DAR, lanzó la propuesta de construcción de un Protocolo Regional de Consulta que busca recuperar el derecho al consentimiento y fortalecer los protocolos locales, de acuerdo a su autonomía y libre autodeterminación.
Este protocolo regional es una herramienta fundamental para proteger los territorios y los mismos pueblos indígenas, quienes son defensores del ambiente. Su importancia radica, además, en que busca fortalecer la responsabilidad y condiciona a las empresas e inversionistas en el respeto del Convenio 169 de la OIT, y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos.
Proteger los territorios PIACI contribuye con la reducción de emisiones de GEI
Como parte de los pueblos indígenas, se han identificado también a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) cuya subsistencia se basa completamente en los recursos naturales, por lo que tienen un mayor cuidado del ecosistema. Es por ello que la COICA, con el apoyo técnico de DAR, promueve el respeto de la INTANGIBILIDAD de los territorios de los PIACI como contribución a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provenientes de la deforestación y degradación.
En ese sentido, para que los Gobiernos cumplan sus compromisos climáticos deben garantizar el respeto a la intangibilidad de dichos territorios, sin embargo ello no se está cumpliendo. Tal es el caso de la Declaración Conjunta de intención (DCI) entre Perú, Noruega y Alemania, donde el Gobierno peruano tiene como meta nacional recategorizar la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN) para asignarle la nueva categoría jurídica de “Reserva Indígena”. Dicha categoría implica la aplicación del artículo 5.c de la Ley N° 28736 (ley PIACI peruana) que le otorga al Estado la facultad de otorgar derechos de aprovechamiento de recursos naturales por “necesidad pública”, generando una puerta abierta para las actividades extractivas que pondrán en grave riesgo la vida e integridad de estos pueblos.
Ante ello, en este proceso de categorización se exige que se establezcan garantías de no retroceso respecto a la intangibilidad del territorio de los PIACI de la RTKNN, sin embargo hasta la fecha el Gobierno peruano no lo ha hecho. Es por ello que se hizo un llamado a los Gobiernos de Noruega y Alemania para que exijan al Gobierno peruano el establecimiento oficial y previo de garantías de no retroceso respecto a la intangibilidad en dicho proceso, así como la necesidad de un cambio normativo del artículo 5.c de la ley PIACI, para que así puedan lograr de que la DCI contribuya realmente a la reducción de emisiones de GEI. Aún están a tiempo de ello y se espera que pueda lograrse.
El Acuerdo de Escazú también responde a la crisis climática
Los impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe agravan las desigualdades y erosionan los derechos humanos, como a la vida o a un ambiente sano, entre otros. Bajo este escenario y siendo la desigualdad preocupante en la región, el Acuerdo de Escazú se encuentra entre las demandas sociales de países como Perú, Colombia y Chile, por lo que no podía faltar su discusión en la cumbre contra el cambio climático.
Al ser un instrumento que promueve la aplicación efectiva del derecho al acceso a la información, participación y justicia ambiental, Escazú coloca los derechos humanos en el centro de la lucha contra la crisis climática. Promueve la gobernanza ambiental para políticas climáticas públicas, incrementando la participación social con información clara y oportuna. Asimismo, su contenido sui generis para la defensa de las y los defensores del ambiente, tierra y territorio es otro elemento que vuelve al Acuerdo de Escazú en una herramienta necesaria para la región.
Perú, junto con Colombia, Brasil, Guatemala y Honduras, está entre los países de la región más peligrosos para los pueblos indígenas y ciudadanos que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, según Global Witness o Front Line Defenders. Por ello, se vienen promoviendo iniciativas para fortalecer la implementación del Acuerdo en nuestro país como el Observatorio de Justicia Ambiental del Poder Judicial y el Protocolo del Defensores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero, aún Perú necesita ratificar el Acuerdo, proceso que se encuentra detenido por el proceso de elecciones de enero de 2020. Se espera que Escazú se priorice en la agenda del siguiente año. La cumbre climática cerró con la noticia de que Colombia firmó el Acuerdo, se espera que Chile haga lo propio, siendo uno de los países promotores durante el proceso de negociación.
Con más deudas que ganancias concluye la COP25, ello no amilana que desde el espacio nacional sociedad civil siga impulsando se incluya el enfoque de derechos en las acciones climáticas. De igual modo vigilar el cumplimiento de nuestros compromisos nacionales.